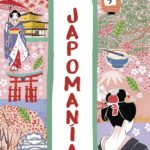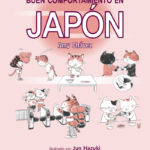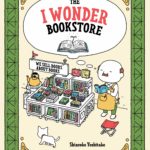En su sexta edición, el concurso de haikus (organizado coincidiendo con el 10º aniversario de nuestra librería) ha sido un éxito de convocatoria, con casi 500 personas participantes y más de 700 obras. Hemos recibido haikus de muchos países, incluso desde Nueva Zelanda. Os damos las gracias una vez más por la gran acogida y por animaros a participar. Nos hace muy felices saber que el interés y la afición por los haikus crece en todo el mundo. Al margen de los premios, nos gustaría que este concurso sirviera para que cada persona que participe se aparte un momento de su quehacer diario para observar el mundo que le rodea con ojos nuevos y así conocerse mejor.
Tras mucho deliberar, hoy anunciamos los ganadores del concurso en las categorías de mejor haiku en castellano, mejor haiku en catalán, mejor haiga en catalán y mejor haiga en castellano (previamente las categorías de haiga se anunciaron como ilustración y fotografía, pero al no haber suficientes haiga de ilustración finalistas, lo hemos redistribuido así para dar los mismos premios sin declarar ninguno desierto). ¡Enhorabuena a todos los premiados!
1º premio al mejor haiku en castellano
Huellas de gato.
El camino del puente
lleno de nieve
(Juan Lorenzo Collado)
2º premio al mejor haiku en castellano
Sol del ocaso.
El campesino escupe
la brizna seca.
(José Antonio Fernández Sánchez)
3º premio al mejor haiku en castellano
Entre el hayedo
La luz dibuja encajes
Sobre el sendero
(M. Teresa Martín de Villodres Pérez)
1r premi al millor haiku en català
L’estiu flaqueja,
llangueixen els perfums
i els verds d’alfàbrega
(Xisca Grimalt Gelabert)
2n premi al millor haiku en català
Focs d’artifici
es tornen buguenvíl·lees
dins les parpelles.
(Alba Camarasa Baixauli)
3r premi al millor haiku en català
Amaina el vent.
Ja no cruixen les branques
de l’arbre vell.
(Valentín García Valledor)
1r premi al millor haiga en català
Una nit d’estels
El vent porta murmuris
Al silenciós bosc
(Gemma Goula)
2n premi al millor haiga en català
Les orenetes
harmòniques descriuen
acords d’estiu.
(Maribel Martínez Sans)
1º premio al mejor haiga en castellano
Un lago inmóvil
El desierto se olvida
de que es desierto
(Javier Carro Díaz)
2º premio al mejor haiga en castellano
Mañana tibia.
El sol ya no calienta
la vieja tierra.
(Miguel Ángel Alonso Treceño)
Todos ellos ganarán distintos lotes de libros de las editoriales Satori y Shinden, así como vales de compra en la librería Haiku. En los próximos días contactaremos a los premiados para hacerles llegar el premio. Además, antes de final de año publicaremos un libro con una selección de los haikus ganadores y finalistas en colaboración con Shinden; oportunamente contactaremos con los autores seleccionados para obtener su autorización firmada. Nuevamente, damos las gracias a todos por participar y a las editoriales Satori y Shinden por su colaboración. ¡Hasta el año que viene!








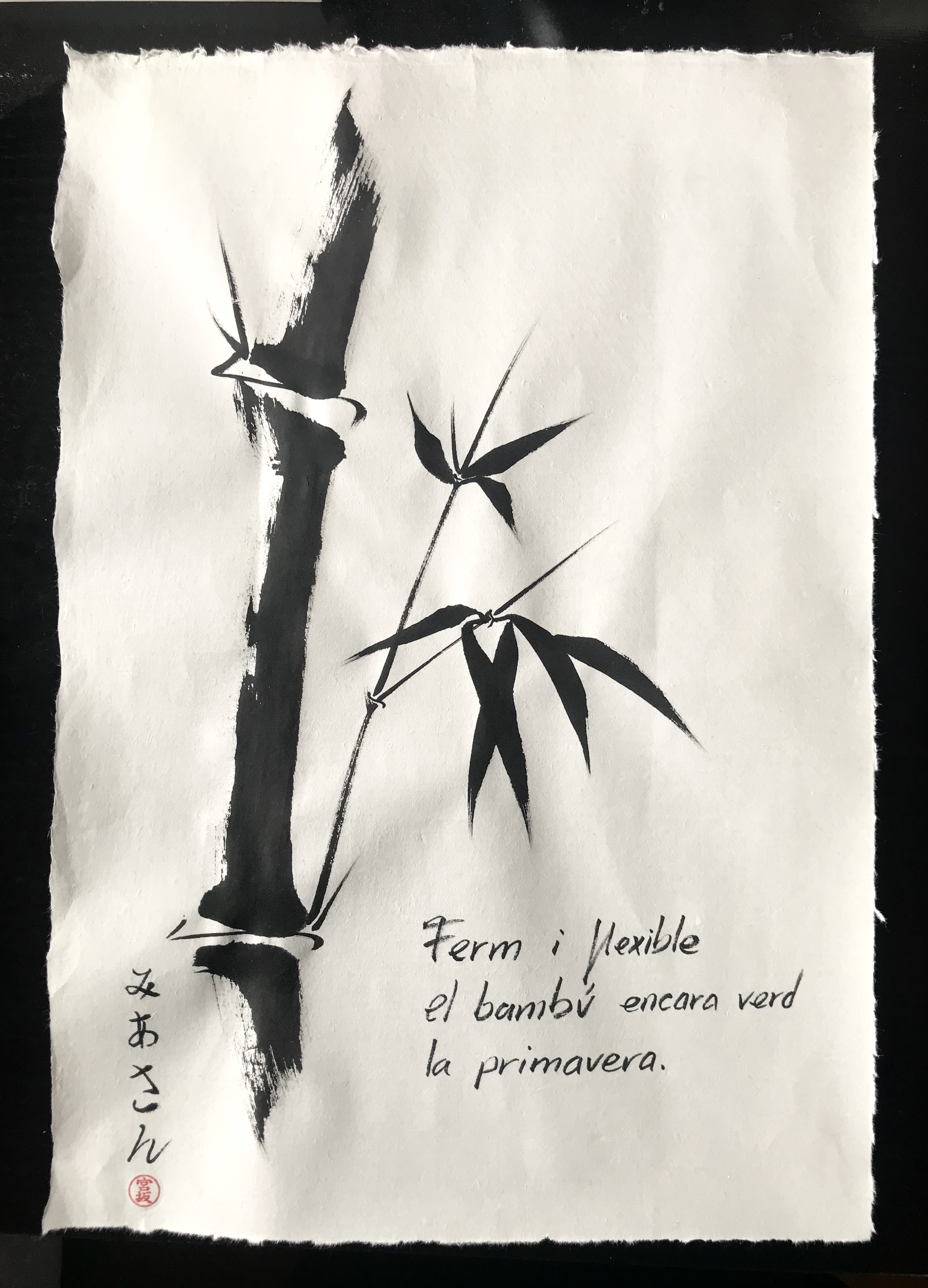















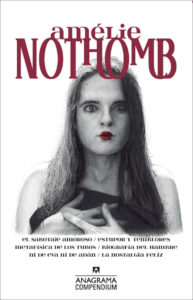

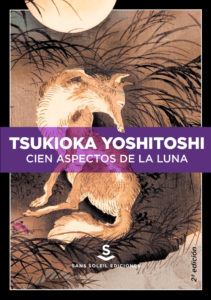

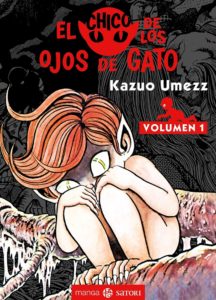

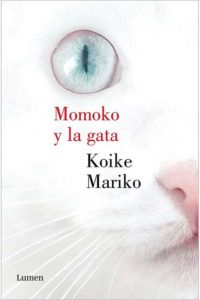
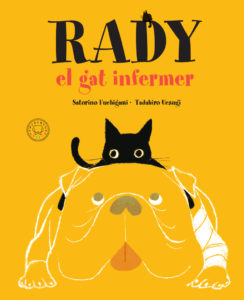

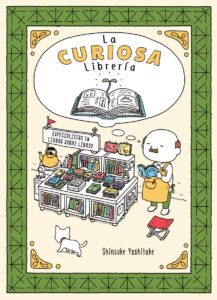



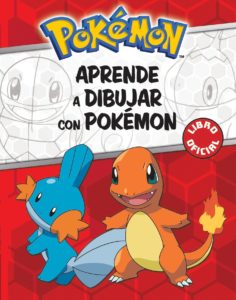
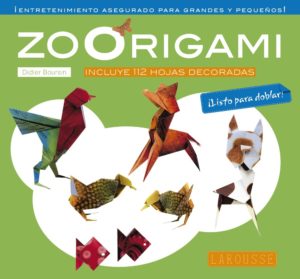

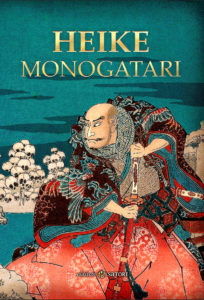
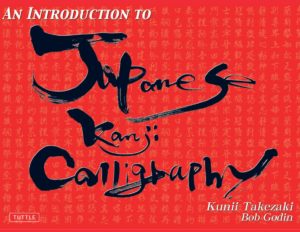
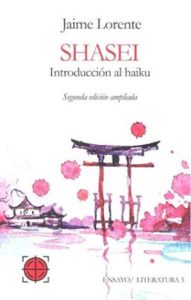

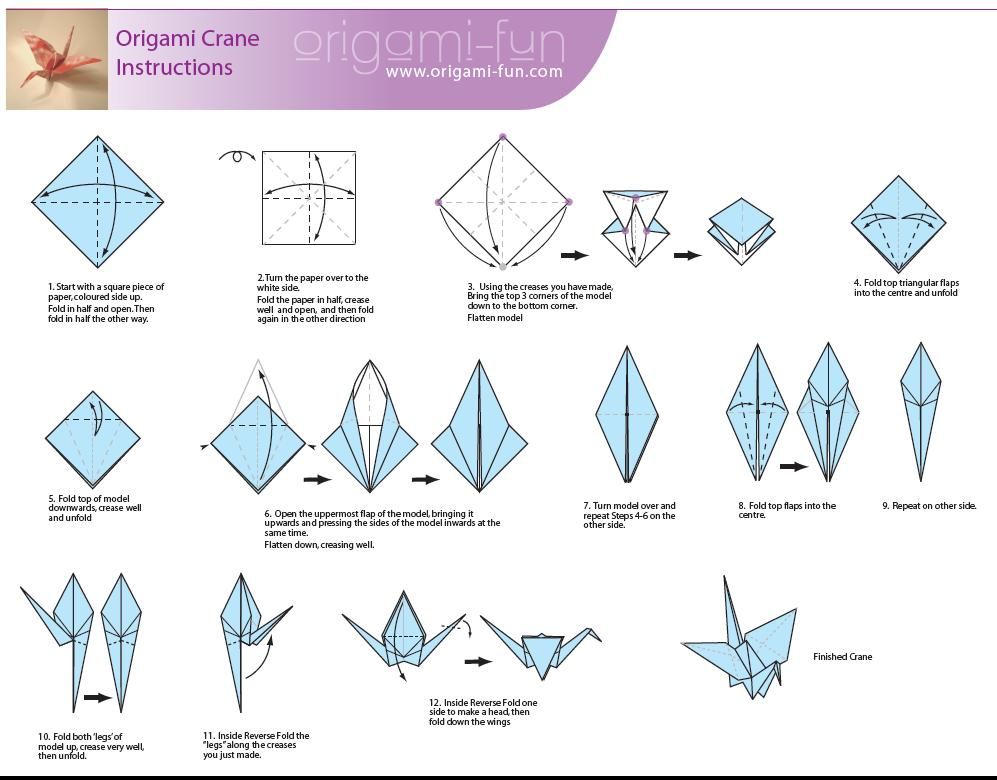


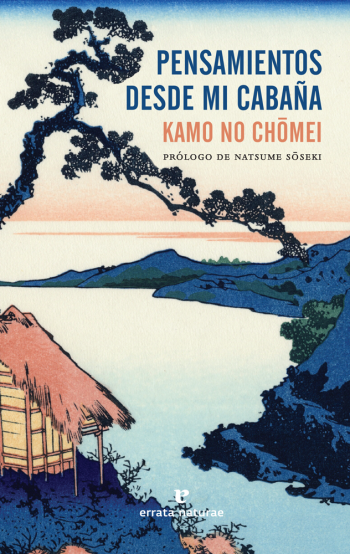
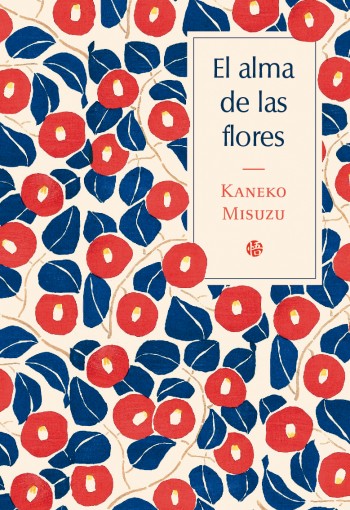


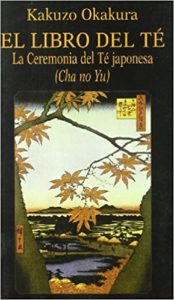

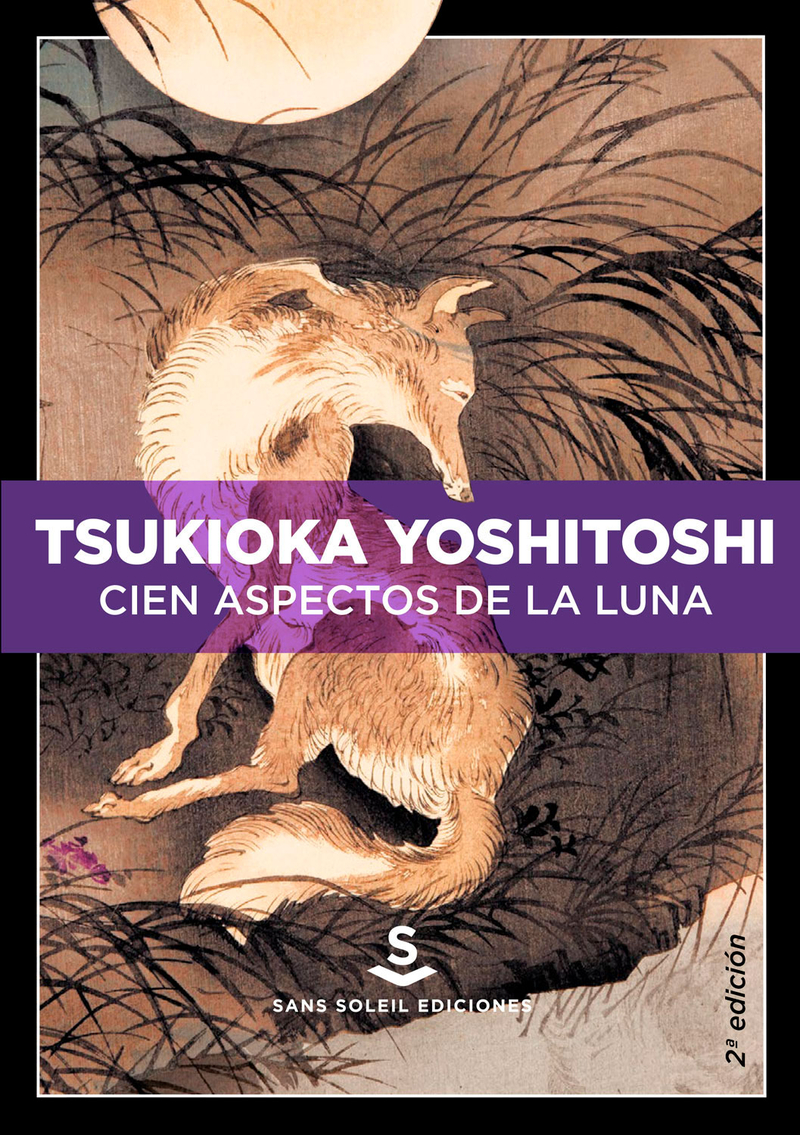
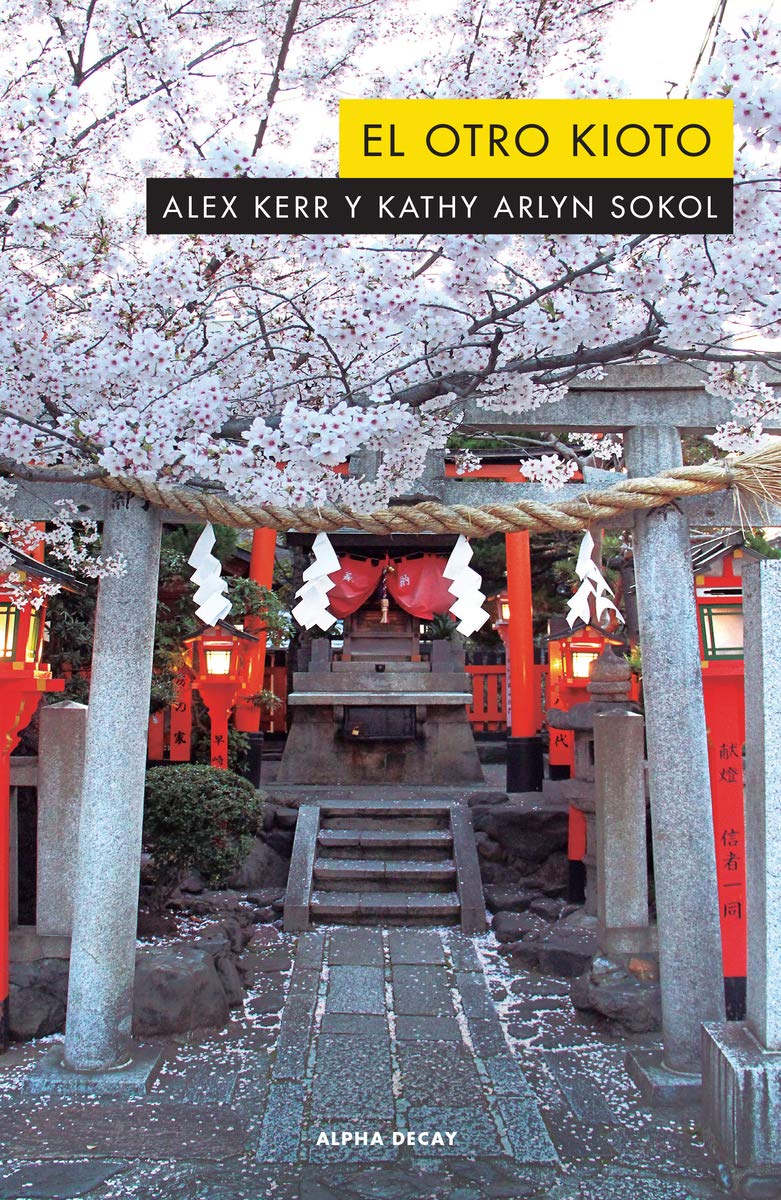
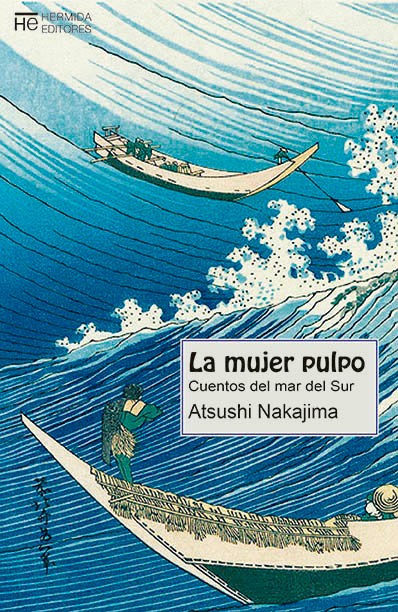 La mujer pulpo. Cuentos del mar del Sur
La mujer pulpo. Cuentos del mar del Sur